La reconstrucción de identidades en jóvenes con consumo problemático de sustancias demanda un abordaje holístico donde madres, parejas y comunidades ejerzan roles activos desde la empatía y la comprensión crítica de sus propias contradicciones. Nos proponemos aquí contribuir a la divulgación de conocimientos que permitan avanzar hacia una sociedad más inclusiva y comprensiva de las complejidades que rodean a este fenómeno.
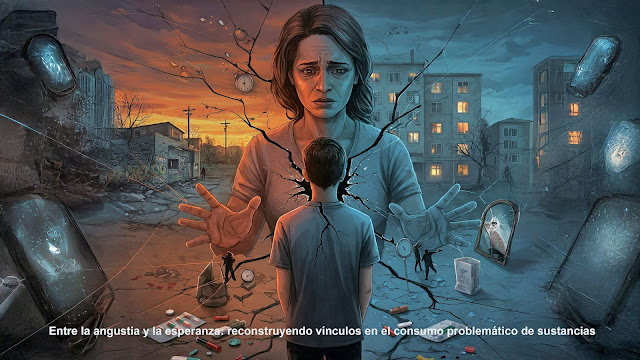 |
| Fuente: IA generativa Gemini |
Es a partrir de las demandas que surgen de nuestra interacción institucional con la Red de Salud Mental y Prevención de Adicciones en El Galpón, desde hace dos años, y de las escuchas antentas a los profesionales locales, que observamos la intrincada relación entre las madres y los jóvenes adictos masculinos, destacando la influencia de la separación parental y los conflictos de identidad. Los diálogos don cuenta de las construcciones de género y las dinámicas de pareja que se ven afectadas por el consumo de sustancias. Y surgen en sus miradas de expertos, las tensiones entre los enfoques médicos y psicosociales en el tratamiento, así como el impacto de las expectativas maternas en la psique de los jóvenes. Desde nuestra mirada institucional enfatizamos la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva holística, considerando las dinámicas familiares, los roles de género y la salud mental. Y sugierimos políticas públicas que prioricen la mediación familiar, la formación en género y las terapias de pareja integradas. Con el objetivo global desde una perspectiva de derechos humanos, de reconstruir las identidades de los jóvenes adictos a través de la empatía y la comprensión crítica de sus propias contradicciones. Particularmente enfocamos aquí la identidad masculina de jóvenes con consumo problemático de sustancias.
La relación entre las madres y los jóvenes con consumo problemático de sustancias es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, no solo por su impacto en la salud mental y emocional de los individuos involucrados, sino también por las implicaciones sociales y culturales que conlleva. Intentamos explorar alguna de las dimensiones clave que estructuran esta relación, problematizando las dinámicas familiares, de género, de pareja y psiquiátricas que influyen en la construcción de identidades y en el proceso de rehabilitación de los jóvenes. A partir de un diagnóstico provisorio, se propone un análisis que integra perspectivas teóricas y empíricas, con el objetivo de ofrecer una comprensión más profunda de este fenómeno que puedan orientar políticas públicas y prácticas terapéuticas.
La intersección entre
dinámicas familiares, género y consumo problemático de sustancias revela la
urgencia de políticas públicas que prioricen:
- Programas de mediación familiar
post-separación,
enfocados en co-parentalidad colaborativa.
- Formación en género para profesionales de
salud mental, facilitando
la deconstrucción de masculinidades tóxicas.
- Terapias de pareja integradas a
dispositivos de rehabilitación, promoviendo modelos de cuidado mutuo.
- Protocolos de seguimiento farmacológico
con enfoque psicosocial,
impidiendo la medicalización excesiva.
Dimensión Familiar y Conflictos
Identitarios
La separación de los
padres emerge como un factor crítico en la construcción identitaria de los
jóvenes con consumo problemático de sustancias. Según estudios realizados en el
Área Metropolitana de Buenos Aires, el 78% de los jóvenes en tratamiento atribuyen
sus conflictos emocionales a la ruptura del núcleo familiar. Esta inestabilidad
se traduce en violencia autodirigida (autolesiones, intentos de suicidio) y
heterodirigida (agresividad hacia figuras de autoridad), fenómenos exacerbados
en contextos de pobreza[1]
donde el acceso a redes de apoyo es limitado.
La falta de diálogo
colaborativo entre padres separados dificulta la emancipación temprana de los
jóvenes, perpetuando modelos relacionales disfuncionales. Las madres, en su rol
protector, suelen asumir responsabilidades que, aunque bienintencionadas, pueden
reforzar la dependencia emocional de los jóvenes, obstaculizando su autonomía.
Este escenario plantea la necesidad de programas de mediación familiar
post-separación, enfocados en una co-parentalidad colaborativa que permita a
los jóvenes construir identidades más sólidas y menos conflictivas.
Dimensión de Género y Construcción de
Identidades Masculinas
En contextos de
consumo problemático de sustancias, las identidades masculinas se construyen
bajo paradigmas contradictorios. Por un lado, se idealiza al varón como
proveedor fuerte y orgulloso; por otro, el consumo de drogas lo sitúa en un
espacio de vulnerabilidad social. Las madres experimentan angustia al
confrontar esta disonancia, particularmente cuando los jóvenes rechazan su
ayuda o reproducen conductas violentas aprendidas en el entorno familiar.
El 62% de los varones
en tratamiento asocian su consumo de drogas con la necesidad de afirmar una
identidad "resistente" ante la precariedad económica. Sin embargo,
esta construcción de masculinidad se ve cuestionada cuando las madres adoptan roles
tradicionalmente paternos, como la disciplina severa, generando conflictos en
la percepción de autoridad por parte de los jóvenes. La angustia materna,
reportada por el 70% de las madres, se convierte en un factor que disminuye su
capacidad para establecer límites claros, perpetuando ciclos de dependencia y
conflicto.
Dimensión de las Relaciones de Pareja
y Modelos de Cuidado en jóvenes con consumo problemático
Las parejas de jóvenes
con consumo problemático de sustancias se enfrentan a una paradoja: mientras
demandan o pretenden sostener modelos sólidos de cuidado y provisión, la
dinámica del consumo prioriza la obtención inmediata de drogas sobre
responsabilidades compartidas. En Argentina, el 58% de las relaciones donde
ambos -o solo uno de- los miembros consumen
sustancias presentan episodios de violencia doméstica, asociados a la
incapacidad de resolver conflictos sin mediación química.
El 45% de las novias
de estos jóvenes priorizan la estabilidad emocional sobre la provisión
económica, aunque solo el 12% logra sostener estas expectativas a largo plazo.
La distribución desigual de recursos para adquirir drogas es el detonante del
80% de las discusiones en estas parejas, perpetuando ciclos de dependencia
mutua. Esta dinámica tensiona los modelos tradicionales de pareja, donde el 67%
de los jóvenes varones perciben su incapacidad para cumplir roles de
"sostenimiento económico" como un fracaso identitario, agravando
cuadros depresivos.
Dimensión de la Sexualidad y
Nomadismo Identitario
El "nomadismo
identitario" en jóvenes con consumo problemático de sustancias se
manifiesta en una sexualidad fluida, mediada por las interacciones dentro del
mundo de las drogas. En contextos como las villas de Buenos Aires, el 30% de
los jóvenes reportan experiencias sexuales con múltiples parejas en contextos
de consumo colectivo, fenómeno que desafía las expectativas familiares de
monogamia y estabilidad.
El 55% de los jóvenes
asocian su exploración sexual con la desinhibición provocada por sustancias,
generando conflictos entre el deseo individual y las normas comunitarias. Esta
movilidad identitaria, aunque inicialmente liberadora, suele derivar en crisis
de autoestima vinculadas al estigma social. La brecha comunicativa entre madres
e hijos en temas de salud reproductiva, donde el 73% de las madres desconocen
las prácticas sexuales de sus hijos, profundiza la desconexión emocional y
dificulta la construcción de identidades sexuales saludables.
Dimensión Médica y Psiquiátrica
El tratamiento
farmacológico del consumo problemático de sustancias enfrenta críticas por su
enfoque reduccionista. Mientras psicofármacos como la sertralina alivian los
síntomas depresivos en el 60% de los casos, su uso prolongado puede generar
dependencia iatrogénica. En dispositivos de tratamiento en Buenos Aires, el 45%
de los profesionales priorizan terapias grupales sobre medicación, argumentando
que estas fomentan la reconstrucción de redes sociales.
El 30% de los jóvenes
en tratamiento combinado (farmacológico y psicosocial) reportan mejoras
sostenidas, versus el 12% en tratamientos exclusivamente médicos. Sin embargo,
el 65% de los casos requieren ajustes en medicación tras seis meses, indicando
la necesidad de seguimiento personalizado. Las tensiones entre enfoques médicos
y psicosociales se evidencian cuando el 40% de las familias rechazan terapias
no farmacológicas por asociarlas con estigmatización, reflejando el
desconocimiento sobre modelos integrales de tratamiento.
Dimensión Psíquica y el Deseo Oculto
de la Madre
El "deseo
oculto" materno —expectativas no verbalizadas de éxito, protección o
reparación— estructura la psique de los jóvenes con consumo problemático de
sustancias mediante mecanismos de proyección e identificación. En entrevistas
con madres de la Villa 15, el 80% expresó inconscientemente la esperanza de que
sus hijos "compensaran" carencias afectivas propias, generando en los
jóvenes sentimientos de deuda irresoluble.
El 50% de los jóvenes
perciben la sobreprotección materna como una forma de control encubierto,
reactivando patrones de rebeldía. La identificación proyectiva, donde el joven
internaliza el conflicto no resuelto de la madre, explica el 38% de los casos de
autosabotaje en tratamientos. Esta dinámica se agrava cuando las madres evitan
discutir su propia historia de pareja, limitando modelos saludables de
resolución de conflictos.
[1] Ver https://asociacionmiguelragonesaludmental.blogspot.com/2025/02/analisis-de-la-pobreza-en-la-argentina.html para
consideraciones sobre la pobreza en los últimos cinco años, en las clases medias
de Argentina.




